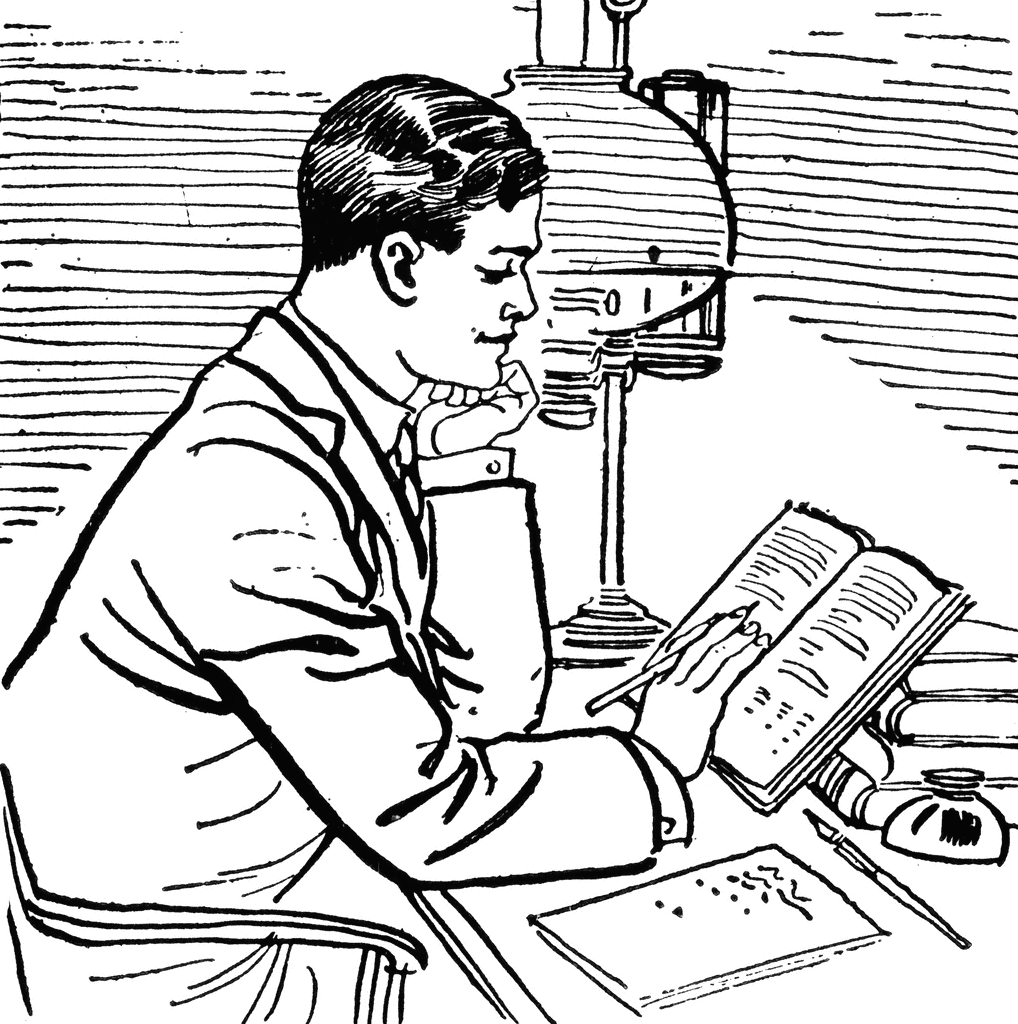Epistemología para psicólogos y psiquiatras
Julio, 2025
Se constata en el mundo psi (psicólogos y psiquiatras) la paradoja de ver profesionales que intervienen a sus pacientes prescindiendo -no negando- del cerebro: los psicólogos y la psicoterapia; así como a profesionales que intervienen al cerebro prescindiendo del psiquismo, salvo para acopiar las manifestaciones clínicas: los psiquiatras biológicos. Incluso se observa un extremo inimaginable si no fuese cierto, psicólogos que intervienen a sus pacientes prescindiendo de su psiquismo, solo cuentan los inputs y los outcomes, los conductistas clásicos y su conocida caja negra. Ante esta realidad tan dispar, nos surgen algunas preguntas: ¿Qué o quién tiene enfrente cada uno de los profesionales citados a la hora de intervenir? ¿Cuál será su noción de persona? ¿Cuál es su noción de naturaleza? ¿De libertad? ¿Cuál será su noción última de trastorno mental? ¿Cómo entenderá la noción de causalidad según la cual cree que su intervención será saludable? ¿Cuál es su noción de salud?
Quizás haya quien se pregunte a qué vienen todas esas preguntas, si, al fin y al cabo, las intervenciones farmacológicas y terapéuticas resultan. Una primera respuesta sería: ¿qué se entiende por ‘resulta’? ¿A qué nivel resulta? ¿Con qué nos conformamos y por qué? y, en última instancia ¿no será mejor, más científico, más profesional, entender por qué resulta?
Valgan las interrogantes expuestas para poner de manifiesto cómo en psicología y psiquiatría, surgen problemas constantes, acuciantes e inevitables en la mismísima práctica clínica, que se responden, sin embargo, desde otra ciencia: la epistemología. ¿Apuntan a lo mismo la psiquiatría y la neurología, al punto de poder reducir la psiquiatría a la neurología? ¿Qué nivel del problema clínico del paciente es abordado por el psicofármaco? ¿El psicofármaco cura la dolencia o encubre el conflicto anestesiando los síntomas? ¿Dará lo mismo realizar intervenciones terapéuticas que transgredan el orden de la naturaleza? ¿Cuál es el estatuto epistemológico de las etiquetas diagnósticas en psiquiatría? ¿Cuál es el estatuto de los diagnósticos psicodinámicos? ¿Será legítimo de cara a nuestros pacientes permanecer impávido ante estas preguntas?
Son tantas las situaciones críticas en la psicología y psiquiatría que parece saludable detenerse, dar un paso atrás, mirar con perspectiva y preguntarse: ¿qué ciencias son la psicología y la psiquiatría? ¿Qué es lo que en el fondo y de verdad estamos haciendo con nuestros pacientes con nuestras intervenciones?
Estas interrogantes, entre otras, son las cuestiones a las que pretende responder la Epistemología.
Se trata de profundizar en el estatuto epistemológico de lo que hacemos diariamente en la consulta. No basta ampararse en una técnica que ha demostrado resultados, una técnica que estadísticamente “funciona”, o en un fármaco que extinga la sintomatología. Quedan pendientes las respuestas a los interrogantes de fondo. ¿Tenemos claridad del estatus epistemológico de nuestra intervención, del estatuto de la misma técnica?
Las respuestas a estas interrogantes también son ciencia, y constituyen los fundamentos sobre los que en conciencia hemos de proceder como profesionales. Proceder en la clínica sin respuesta a estas preguntas, y solo aplicarse a hacer lo que sí funciona, es como pasearse por una ciudad desconocida con Waze, ir y venir sin nunca orientarse dónde uno está, ni si está yendo al norte o sur, o cómo volver. Es decir, podemos “barrer” la ciudad sin nunca habernos ubicado en ella. Sirva esta analogía para captar lo que significa el ejercicio de la psicología clínica y de la psiquiatría cuando desconocemos los fundamentos filosóficos en los que necesariamente descansa.
A la luz de lo que venimos exponiendo, parece urgente decir algunas palabras sobre qué es la epistemología.
La etimología de la palabra "estatuto" remite al verbo latino statuere, que significa "poner en pie", "establecer". En español, "estatuto" se refiere a un conjunto de normas o reglas que tienen fuerza de ley para el gobierno de una institución, entidad o colectividad. Así, por ejemplo, los estatutos de una organización son los principios y reglas sobre los que se constituye la misma, otorgándole identidad, finalidad y legalidad interna.
La etimología de la palabra “epistemología” del griego epistḗmē, significa “ciencia”. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos de la ciencia. La epistemología, a diferencia de la gnoseología (rama de la filosofía que estudia el conocimiento en sí mismo, respondiendo a la pregunta: ¿qué es conocer?) se constituye así en una Teoría de la ciencia, que responde cuestiones del tipo: ¿Cómo se valida el conocimiento científico? ¿Qué nivel o dimensión de la realidad aborda la ciencia? ¿Son sus métodos aptos para lo que pretende conocer o demostrar?
Teniendo las respectivas etimologías en mente, podemos hacer una primera formulación: se entiende por estatuto epistemológico a los fundamentos sobre los que se pone de pie y se establece con fuerza de ley un conocimiento, una disciplina, una ciencia.
La epistemología precisa el lugar que ocupa una disciplina científica en relación al conocimiento general de un objeto de estudio, tanto en lo que concierne a su objeto formal, como a sus fundamentos y métodos en los que una disciplina justifica su validez, cómo se relaciona con otras disciplinas y qué tipo de conocimiento pretende producir. El estatuto epistemológico precisa las áreas en las que una disciplina califica y es competente; justifica cómo una disciplina se integra con otras, si hay conflictos o complementariedades; y cómo contribuye al conocimiento de su objeto de estudio en su conjunto.
A la luz de lo expuesto, resulta evidente que cualquier área del saber, y en particular las ciencias, han de poder dar cuenta de su estatuto epistemológico en orden a legitimarse, a validarse. Se trata de una “carta de ciudadanía” irrenunciable para todo saber con pretensión de realidad.
El conocimiento del estatuto epistemológico de una disciplina es indispensable para armonizar e integrar ordenadamente las diversas ciencias que versan sobre un mismo objeto material, y conocer la articulación ordenada y jerárquica de aquellas en relación a su objeto común. Toda esta ingente tarea no es posible si no reflexionamos sobre los principios del conocimiento y sobre los principios de inteligibilidad de la realidad (temática que apunta a la causalidad y los tipos de causas) que permitan conocer la supra y subalternancia de los saberes.
Por lo que llevamos expuesto resulta evidente que junto a la formación técnica-profesional, psicólogos y psiquiatras han de contar con una sólida formación filosófica en orden a comprender cabalmente el alcance y horizonte de su quehacer clínico. Las preguntas más específica e íntimamente humanas, quedan muy por fuera de los métodos positivo-estadísticos de los que se valen las ciencias positivas, y por ello, en la atención psicológica y psiquiátrica la pretensión de una intervención basada exclusivamente en aquellos métodos, siempre será insuficiente, y corre el riesgo cierto de ser desacertada.
Lectura recomendada:
Caponnetto, Mario & Abud, Jordán (2016), ¿Qué es la Psicología?, Buenos Aires, Gladius.
Dr. Pablo Verdier M.